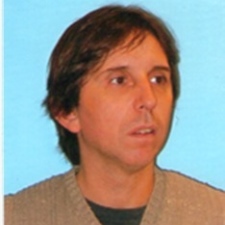Identidades
Identidades 
Gracias a su esfuerzo y al de otros investigadores menos reconocidos, hoy la Argentina puede conservar y difundir un impresionante bagaje cultural que hace a la esencia de nuestra identidad nacional. El Folklore de la América Profunda.

Leda Valladares – El Porteño – Noviembre 1982 – Foto Daniel Jurjo
Leda Valladares y La Identidad Nacional
“Nadie sabe en qué tiempo
fueron paridas
las coplas de mi pueblo
mejor nacidas”.
(Coplas del Canto – Alfredo Zitarrosa)
Poeta, musicóloga, compositora, cantora; todas esas especialidades fueron suyas y modelaron la búsqueda de Leda Nery Valladares Frías.
Su aporte a la cultura nacional mediante el rescate de nuestro canto autóctono, que en el caso del cancionero del norte argentino y el Altiplano hunden sus raíces en la América precolombina, es invalorable.
Leda nació en un hogar de clase media en Tucumán el 21 de diciembre de 1919. La familia no fue ajena a sus inquietudes musicales, ya que su padre era serenatero y su hermano Rolando “Chivo” Valladares, compositor; autor de varias zambas que alcanzaron importante difusión. La casa era frecuentada por folkloristas de la talla de Ariel Ramírez y Manuel Castilla, pero ya en su adolescencia Leda practicaba piano e incursiona en el jazz, blues y negro spiritual. Por otra parte estudia Filosofía y también Ciencias de la Educación.
Antes de cumplir veinte años formó el grupo FIJOS (Folklóricos, Intuitivos, Jazzísticos, Originales, Surrealistas) con Adolfo Ávalos, Manuel Gómez Carrillo, Enrique “Mono” Villegas, Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Louis Blue. Caminadora vocacional, se va al exterior y en Costa Rica ejerce la docencia, y es en ese deambular por Latinoamérica donde se encuentra con María Elena Walsh, así habría nacido el dúo “Leda y María”. Ambas emprenden viaje a Europa y en París, entre otras personalidades, conocen a la cantautora chilena Violeta Parra.
De vuelta a nuestro país y con veintidós años, Leda descubre su destino al escuchar en el Norte y en boca de mujeres del pueblo, canciones ancestrales acompañadas con la percusión de caja, un pequeño instrumento con ambas caras de cuero que se porta y ejecuta con las manos. Tal revelación la implica en una búsqueda apasionada de las raíces de ese arte anónimo que se pierde en la noche de los siglos y que no obstante, está vivo en la memoria popular; en muchos casos con versos conservados en lenguas originarias. Es la misma Leda Valladares quien explica su significado:
“Mi vida está determinada por los carnavales de Tucumán, Salta y Jujuy, que nada tienen que ver con los carnavales europeos. Son ritos milenarios, fascinantes, que provienen de ritos sagrados: siembras, germinaciones y cosechas. Soy mujer con título universitario -egresada en Filosofía- pero cuando tuve que elegir entre dos culturas, elegí la cultura silvestre. Me di cuenta que mi camino estaba marcado por las canciones del Norte, sobre todo la baguala y la vidala, que son las grandes canciones de América. Y dediqué mi vida a esas canciones indestructibles, que son la clave de la cultura andina” (1).

La Nación – 14-07-12 – Leda en su Casa, en una de sus Últimas Entreviastas
Y es también Leda quien amplía el concepto:
“Las bagualas se cantan en castellano. Primero se cantaban en cacano, que era la lengua de los calchaquíes. Después se la cantó en quechua, cuando llegaron los incas por el Norte. Y finalmente en español, cuando se difundió la copla, que marcó un poco la rítmica de la baguala y la vidala” (2).
De vuelta en nuestro país el dúo “Leda y María” difunde el disco “Canciones del tiempo de Maricastaña”. Se trata de una recopilación de romances y fragmentos de canciones juglarescas del Medioevo y la Modernidad hispanos. Luego siguen “Canciones para Mirar” y otras obras, además de presentaciones teatrales. Es también con María Elena Walsh que graba en 1957 “Entre valles y quebradas”, reflejando la cultura musical vallista.
Volviendo a su amplitud estética, en 1964 (reeditado en 1972) Leda estrena una placa con baladas y poemas propios, una temática que no estaba vinculada con su producción folklórica, pero dos años más tarde da a conocer “Folklore Centenario”, interpretando sus recopilaciones.
Paralelamente interviene en documentales y compone música para películas; a su vez organiza el material obtenido entre 1960 y 1974, llamado Mapa Musical Argentino, reeditado en 2001 por el sello Melopea dirigido por Lito Nebbia, con el auspicio del Centro Cultural Rojas.
Retornando a aquella inquietud juvenil cuando crea el grupo FIJOS, en que la amplitud de su visión musical le permite convocar distintos géneros, participa en recitales junto a Los Jaivas y Arco Iris, interesando también a una nueva generación de artistas en nuestra música ancestral; colaborando también en la obra “De Ushuaia a La Quiaca” con León Gieco y Gustavo Santaolalla.
En ese camino de integración de distintos géneros nacionales, en 1989 lanza en dos discos “Grito en el Cielo”, junto a León Gieco, Raúl Carnota, Pedro Aznar, Fito Páez, Suna Rocha, Liliana Herrero y otras voces consagradas.

Leda Valladares con León Gieco – Raúl Carnota – Pedro Aznar – Fito Páez – Suna Rocha – y Liliana Herrero – Página 12 – 14-07-12
A esa altura de su trayectoria, Leda obtiene reconocimiento internacional de la UNESCO, por su trabajo en colaboración denominado “América en Cueros”.
También la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) la reconoce como Miembro Honorario y ejerció la dirección del Fondo Nacional de las Artes.
Mientras la salud se lo permitió, Leda Valladares siguió aportando a la investigación y divulgación de las raíces musicales de nuestra América profunda. Gracias a su esfuerzo y al de otros investigadores menos reconocidos, hoy la Argentina puede conservar y difundir un impresionante bagaje cultural que hace a la esencia de nuestra identidad nacional.
Afectada del Mal de Alzheimer que le fue detectado en 1999, falleció en julio de 2012 a los 92 años.
- El Porteño – Buenos Aires – Noviembre de 1982.-
- Ob. Cit.-
 Temas
Temas
 Comentarios
Comentarios

La Guerra de Malvinas

Lo Quiero Ya

Betinotti: El Último Payador