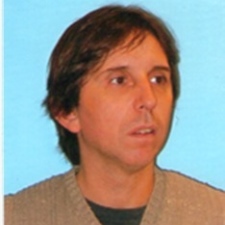Identidades
Identidades 
Durante siglos, para nuestros pueblos aborígenes el cuero fue un insumo esencial. En particular, para quienes habitaban el sur andino a ambos lados de la Cordillera de Los Andes (mapuches, pehuenches, tehuelches).

Jefe Tehuelche Kop achus, Ataviado con Quillango – AGN
Quillango
Nuestra Patagonia estuvo habitada desde tiempos inmemoriales, igual que las regiones trasandinas. El clima hostil hoy continúa determinando la calidad de vida de sus habitantes y si en pleno siglo XXI sigue siendo un problema muy importante, imaginemos los tiempos enque la supervivencia dependía exclusivamente de los recursos que proveía la naturaleza.
Los pueblos recolectores y cazadores como en otras latitudes, construyeron su hábitat con lo que había a mano. La fauna de la región abastecía además de alimentación, la vestimenta.
Con el paso de los años y con la creciente irrupción de los huincas (1) en territorios poblados por aborígenes, en paralelo a los conflictos por la tenencia de la tierra también se fue registrando la penetración cultural que incluyó la indumentaria. Es posible ver fotografías de finales del siglo XIX, en que se aprecian guerreros de distintas etnias con lanza en ristre y vestidos (parcial o totalmente) con ropas de “cristianos”; sombrero incluído.
Pero en la etapa anterior, cuando los contactos entre ambas culturas eran más esporádicos y en los duros inviernos del sur el abrigo dependía del cuero de los animales, reinaba el quillango; junto a las mantas tejidas que llegaban de la Araucanía.
Se trata de un abrigo largo, hecho con pieles de guanacos chicos, cosidas entre sí con hilos de cuero, con el pelo hacia adentro y una suerte de cinturón de cuero ajustando la cintura. También se utilizaban pieles de zorro, huemul y otras especies autóctonas cuya piel pudiera adoptarse como indumentaria.
Los animales importados como caballos, vacunos y más adelante ovejas, introducidos en Suramérica a partir de la Conquista europea, se propagaron prodigiosamente en nuestro suelo, aumentando la oferta de materia prima para confeccionar prendas de vestir y cubrir otras necesidades.
Durante siglos, para nuestros pueblos aborígenes el cuero fue un insumo esencial.

María Flores Arte Diseño 22-07-34 – Facebook
En particular, para quienes habitaban el sur andino a ambos lados de la Cordillera de Los Andes (mapuches, pehuenches, tehuelches), que pese a diferencias secundarias, mantenían lazos de sangre y cultura y ante todo, el enfrentamiento ancestral con la civilización hispano – criolla, cuyo eje de conflicto fue y sigue siendo, la propiedad de la tierra.
Con el cuero además del vestido, se fabricaban los toldos – viviendas y muchos útiles para la vida cotidiana.
Refiriéndose a la confección de un quillango, el investigador considerado pionero de la etnología patagónica,Tomás Harrington, quien fue docente, funcionario público en los Territorios Nacionales (Chubut y La Pampa) e investigador de las culturas autóctonas en las primeras décadas del siglo pasado, describe la confección de la prenda:
“Con tendones de avestruz y guanaco se cosen y unen los pellejos. Terminada la manta, se embadurna con hígado crudo la cara opuesta del pelo. Ignoro cuál es el objeto de ésta aplicación, usual también en lazos trenzados cuando están demasiado blandos: el hígado les da cierta rigidez, con lo que se consigue que la argolla se deslice fácilmente y la ‘armada’ y los ‘rollos’ permanezcan abiertos en el instante de arrojar el lazo. Concluido el trabajo principal y emparejadas las orillas del quillango, se recurre a una piedra elipsoidal, manuable y en extremo porosa para librarlo del polvo, ceniza, trocitos de madera y demás cuerpos extraños. (…). El cháyirsh (la herramienta) se pasa sobre el pelo repetidas veces en toda dirección hasta obtenerse el fin perseguido” (2).
Si bien los aborígenes sureños y los genéricamente llamados “pampas”, acostumbraban usar ponchos tejidos de origen araucano, nunca resignaron el quillango y el poncho de cuero según la zona y la época; otro tanto habrían hecho no pocos gauchos, pese al aluvión de ponchos de origen inglés que eclipsaron la producción de telares caseros, que en gran medida abastecían el mercado local. Pese a la relativa baratura de las prendas importadas, no siempre estarían al alcance de todos:
“Yo le pediré emprestao
El cuero a cualquiera lobo
Y hago un poncho, si lo sobo
Mejor que poncho engomao”(3).
Así comenta el Sargento Cruz (partenaire de Martín Fierro), su habilidad para confeccionar un poncho con cuero de animal del desierto y que una vez sobado, sería “mejor que engomado”, como lo harían los aborígenes. Si bien es una obra de ficción, el relato es verosímil, ya que el comentario apenas se desliza en un cúmulo de otros dichos; como algo natural y muy conocido.

Quillango – Página 12- 01-11-23
El poncho cruzó siglos y geografías en toda Suramérica, transformándose en múltiples modelos. El quillango en la actualidad, sobrevive en modelos adaptados a las modas y en muchos casos, se lo confunde con el poncho. Otras versiones lo convirtieron en cubrecama que abriga y decora.
Como vestimenta que transita un largo y difícil período de la formación nacional, existen quillangos originales exhibidos en distintos museos históricos.
1) Voz de origen mapuche. Significa blanco, cristiano.
2) Harrington Tomás – Contribución al estudio del Indio Gününa Küne – Repositorio Educación, Buenos Aires 5/2016.-
3) Hernández José – Martín Fierro – (Canto XII – Verso 2079). Ed. Cultural Argentina – Buenos Aires, 1964.-
 Temas
Temas
 Comentarios
Comentarios

La Guerra de Malvinas

Lo Quiero Ya

Betinotti: El Último Payador