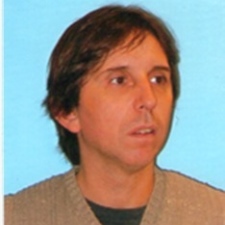- Central - | Piedra Libre
- Central - | Piedra Libre 
Intenté explicar, en El Golem de Marechal, la encrucijada existencial de la generación de los años setenta a través de Megafón, o la Guerra, a partir de la construcción de ese arquetipo nacional que encarnaba el personaje central de la novela.

Juan Manuel Abal Medina
Un Peronismo Marechaliano
Hace muchos años, más de una década, Juan Manuel Abal Medina me describió a Juan Domingo Perón de una manera que me ayudó a comprender la historia no solo del peronismo, sino también la de cientos de hombres que protagonizaron el pasado de los argentinos.
No es ningún secreto que provengo de familia peronista y que el peronismo es la filosofía de vida que practico casi desde que nací. Por esa razón, en las mesas dominicales, el apellido Abal Medina estaba en boca de mis padres, mis tíos y mis abuelos como si se tratara de un pariente lejano. Además, una fecha feliz nos une: el 17 de noviembre de 1972. Ese día, Juan Manuel estaba al lado de Perón y yo, en los hombros de mi padre, frente a la casa de Gaspar Campos, cuando el viejo líder salió al balcón a saludar a la muchachada y pidió que lo dejaran descansar, porque «no había tenido tiempo ni de sacarse los botines» después del viaje que había quebrado diecisiete años de proscripción y destierro.
Años después, tuve la oportunidad de conocer a Juan Manuel personalmente y de escribir un breve libro sobre aquella jornada, El otro 17, que narra el regreso de Perón. Para mí, Juan Manuel era un mito viviente. Hoy puedo decir que es un amigo, un compañero intergeneracional. Pero aquella tarde en una oficina de la calle Córdoba él se rio de un comentario que realicé sobre Perón y me miró con una mezcla de ternura y clemencia. Generoso, me dijo: «Con Perón, se equivocan todos los que escriben sobre él. Perón no era un Maquiavelo, no era un titiritero. Era un hombre común, un tipo sencillo, casi un buen tipo, te diría. El Perón que yo conocí, al menos, era un hombre simple, con algunas picardías, pero era un hombre común que hacía política».
No era la imagen que tenía del Perón que me había construido a partir de los libros y de las investigaciones periodísticas, pero no podía descreer de Juan Manuel. Después de todo, había conocido al General mucho más y mejor que muchos de los que escribían sobre él. Pero sus palabras actuaron en mí como un virus: poco a poco, comencé a ver la historia y la política, e incluso a Perón, como hombres y mujeres comunes actuando en circunstancias extraordinarias, a veces, pero siempre vitales, cotidianas, humanas, humanísimas, incluso en sus aspectos más oscuros e inconfesables.
Esa humanización es resultado de una concepción profundamente política. Porque no hay nada más antipolítico que la mitificación de un líder o una persona que protagonizó un periodo histórico. Y también, cuando se cosifica positivamente a una generación, como puede haber sido la de 1810 o la de los años setenta, se niegan sus valores —sus corajes, sus miedos— de hombre y mujeres comunes atravesados por una circunstancia.
En este libro que ahora usted tiene en sus manos, Juan Manuel narra su historia, la de un hombre común, rodeado de hombres y mujeres comunes que protagonizaron uno de los momentos más excepcionales del siglo xx argentino. Por los intereses en pugna, por las pasiones en disputa, por el cruce entre mezquindades y heroísmos, por la imposibilidad del juego político entre los diferentes actores, por los sueños astillados, por las vidas segadas, por las multitudes comprometidas. Y vaya si no es un texto imprescindible para comprender esa época y a sus protagonistas. Ya con solo leer los nombres de los hombres y las mujeres con quienes el autor compartió esos años, uno se queda admirado. Porque no son solo Perón, Isabel, López Rega. En estas páginas, aparecen su hermano Fernando — párrafos emotivos y profundos—, Norma Arrostito, el padre Leonardo Castellani, Alicia Eguren, José María Rosa, Leopoldo Marechal, Juan García Elorrio, John William Cooke, Héctor J. Cámpora, Susana Valle, Norma Kennedy, Rodolfo Galimberti, Alberto Brito Lima, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Antonio Cafiero, José Ignacio Rucci, entre tantos protagonistas de nuestro pasado reciente.

Sin embargo, no se trata de un libro de testimonios. Juan Manuel no es un simple testigo, sino un hacedor de esa historia. Y, además, hoy, a cincuenta años de esos hechos, su mirada nos arroja una interpretación que nos permite comprender, en gran medida, los sucesos que marcaron a varias generaciones de argentinos.
Al leer estas memorias, tengo la íntima convicción de que el Perón de 1972 fue el mejor Perón de todos —por su comprensión democrática, su visión de estadista internacional y su densidad nacional—, y que la dinámica política de las fuerzas en pugna hacia el interior del movimiento nacional y popular y el enfrentamiento fundamental con el liberalismo conservador argentino volvieron imposible el proyecto que Perón tenía pensado para Argentina. También creo que la experiencia fallida del gobierno peronista, después de dieciocho años de brutal persecución e inmersa en una puja distributiva creciente hacia el ocaso del Estado de Bienestar, caló tan profundo en la memoria popular que generó un desánimo que tardó décadas en cicatrizar las heridas autoinfligidas. Por eso, sumergirse en aquellos acontecimientos nos sirve, además, para comprender el presente.
Pero en el libro de Juan Manuel hay una idea, una definición, que me parece alumbradora para comprender los fenómenos políticos de los años setenta. Se trata del concepto de «peronismo marechaliano», que no proviene de las ciencias sociales ni tampoco del orden de la política, sino de la metafísica literaria. Hace algunos años, intenté explicar, en El Golem de Marechal, la encrucijada existencial de la generación de los años setenta a través del libro Megafón, o la Guerra, escrito por Leopoldo Marechal, a partir de la construcción de ese arquetipo nacional que encarnaba el personaje central de la novela.
La tesis literaria de Marechal, escrita a fines de 1969 —el libro fue publicado en julio de 1970, un mes después de la muerte de su autor—, es la siguiente: en Argentina, deben producirse dos batallas, una terrenal y otra celeste, una política y otra metafísica. Y el autor del Adán Buenosayres profetiza: 1) el enfrentamiento político militar de dos sectores de la sociedad argentina; 2) el secuestro y juicio político al general Pedro Eugenio Aramburu; 3) la desaparición física del Golem; 4) el fin de los absolutos políticos.

Leopoldo Marechal
A la hora de describir su creación, el demiurgo adivina, entre las características de su personaje, un antidogmatismo producto del autodidactismo, un vanguardismo revolucionario, una necesidad de dinamizar culturalmente a la Argentina, un antioligarquismo profundo, una concepción radicalizada del cristianismo y un antimaterialismo riguroso.
Al leer las páginas en las que Juan Manuel retrata a su hermano Fernando, es imposible evitar la relación entre el Fernando personaje de Marechal y el Megafón encarnado en ese joven fundador de Montoneros. A ambos los une ese «peronismo marechaliano» doctrinario, romántico, nacionalista, espiritualista. A ambas entidades las une una condición metafísica: un angelismo angustiado y trascendental.
Vuelvo a Perón, que es el personaje central de esta historia. Con el correr de las páginas, encontramos a un hombre en su circunstancia. La sentencia que exigía una humanización de Perón por parte de Abal Medina en aquel encuentro se hace patente cuando el autor lo retrata en su acción política.
En el texto, destaca la lucidez de Perón en 1972, su visión estratégica para lograr su regreso en un ajedrez permanente con Lanusse, pero también con los propios sectores del movimiento que estaban resignados o apostaban a que el General no volviera. Y en el relato de los días del regreso feliz de noviembre de ese año nos deslumbra la política de unidad que Perón despliega para todos los argentinos y que intenta tramitar ante un Ricardo Balbín que, por excesiva timidez o por los obstáculos interpuestos por un joven y muy antiperonista Ricardo Alfonsín, imposibilita un pacto nacional que, sin dudas, habría evitado muchísimas lágrimas a nuestro país. Esas jornadas de noviembre y diciembre de 1972 no son solo parte de la historia, sino también un testimonio para pensar nuestro presente y nuestro futuro como sociedad.
Una de las principales virtudes del libro es que demuestra la «naturalidad», entendida como procesos y acciones sin fantasmas ni elucubraciones «esperpénticas». Los hechos, las decisiones tomadas por los personajes de la historia están fundadas en distintos encadenamientos racionales. Excepto, quizá, López Rega, los dirigentes políticos de cada uno de los sectores parten de una premisa, que se puede compartir o no, pero que determinan, de alguna manera, los pasos que van a seguir. Aunque parezcan insensatos, poseen una lógica interna: desde el propio Perón y su premisa de pacificación y equilibramiento del sistema político argentino hasta Balbín con la especulación de su propia clientela partidaria, hasta el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que ya advierte la noche del 25 de mayo en Devoto que el copamiento de Azul está en el horizonte, o los mismos montoneros tironeados entre la radicalización y la lealtad a Perón, están todos encerrados en una lógica de tragedia griega. Se sabe cuál es el final, pero ninguno de los protagonistas puede —por sus premisas y la dinámica de los hechos— impedir que la catástrofe se produzca. Ezeiza, en ese sentido, es solo el primer capítulo de esa imposibilidad.

Un párrafo aparte merecen las conversaciones entre Abal Medina y el propio Perón. Más allá de las cuestiones estrictamente políticas, esos intercambios nos permiten conocer a un líder en sus opciones, en sus decisiones ante encrucijadas, en sus formas de razonar, en el camino estratégico elegido: la necesidad de normalizar la institucionalización de la Argentina; había en Perón un profundo anhelo democrático entendido en el sentido más progresista del término. Perón pensaba en la necesidad de la democratización del sistema político diez años antes de que la pensaran el resto de la dirigencia política y la mayoría del pueblo argentino.
Y también hay una dimensión humana insoslayable: hay un Perón que se emociona, que se enoja, que desconfía, que asimismo engaña y maniobra, pero que por momentos deja aflorar un sentimiento de trascendencia. Destella cierto «peronismo marechaliano» en el reconocimiento de la lealtad del pueblo argentino hacia él y en su decisión estoica —me animaría a decir prometeica— de entregar su vida para pagar esa deuda de lealtad que siente hacia las mayorías.
La prosa o el decir de Juan Manuel —porque es imposible no imaginar las formas de su hablar en esta escritura— enriquecen el relato, pues sus opiniones, su mirada, sus sensaciones sobre lo que iba viviendo quedan plasmadas en pinceladas que realiza mientras narra los sucesos. Están dichas como al pasar, casi como dejadas sin intencionalidad, pero constituyen lo más importante del fresco de época. Su voz no está en el trazo, sino en la terminación de la pincelada. Notable es esto en la narración sobre las jornadas de Ezeiza o en el dilema político y moral en que se encuentra ante el crimen de Rucci; quedan aquí absolutamente develadas en el contexto y las interpretaciones de los participantes, de los distintos sectores del arco político, de Perón y del propio Abal Medina.
Este libro no es un relato anecdótico, no es una sucesión de momentos vividos. Es mucho más: es una clave de lectura de una época, pero también es una llave para comprender y repensar el peronismo y hacerlo desde sus años más ubérrimos y abismales. Vuelvo a la cuestión de la racionalidad: Abal Medina explica una época, pero esa explicación está tan distante de la mitología peronista como de la superstición antiperonista. Se trata de una interpretación racional, posible, verídica, verosímil, creíble. No es objetiva, no es neutral, pero es honesta en términos intelectuales y espirituales. Y, por sobre todas las cosas, esa explicación es coherente, definitiva y absolutamente coherente. Estas memorias no son un manojo de recuerdos emotivos para quienes vivieron los años setenta. Son un legado, un legado reflexivo y reparador para las generaciones que no vivimos aquella época
Por Hernán Brienza
 Temas
Temas
 Comentarios
Comentarios

Silencio

El Queso Bola Neerlandés

Atahualpa Yupanqui al Pie de un Roble

Relaciones de Pareja